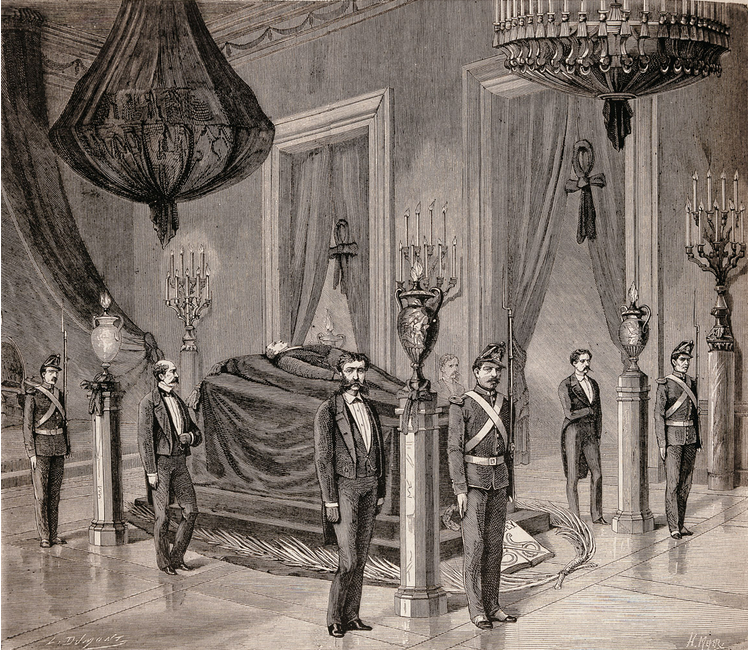Su nombre está unido al periodo más importante y fecundo después de la Independencia, a la construcción de instituciones fundamentales y a la disolución de otras del antiguo régimen. Pero un aspecto ensombrece la imagen de quien tuvo las cualidades de un hombre de Estado de grandes virtudes: el prorrogarse en el poder. Esto provocó numerosos descontentos entre los mismos patriotas que habían sido fieles a la causa, quienes desencadenarían los horrores de la guerra civil después de 1867.
El presidente [Benito] Juárez instaló [en julio de 1867] su Gobierno con beneplácito de todos, recibiendo la adhesión no solo del Ejército, sino de los pueblos de la República, que veían en él la encarnación de la causa nacional.
[…] Hecho esto, convocó a la nación a elecciones generales para organizarla conforme al régimen constitucional. Su decreto de convocatoria tiene fecha de 14 de agosto de 1867.
Hay que advertir que desde [el] 30 de noviembre de 1865, en que había terminado su periodo constitucional, Juárez había ocupado la presidencia de la República de un modo revolucionario y anómalo que solo las circunstancias en que se hallaba el país pudieron hacer disculpable, y quesolo el reconocimiento de los jefes republicanos pudo hacer sostenible.
[…] Así, pues, Juárez continuó funcionando como presidente de la República, y la verdad es que por aquel tiempo era el hombre de más prestigio y autoridad con que contaba el partido republicano, prestigio y autoridad que se había captado por su firmeza en sostener la dignidad nacional y por su constancia a pesar de los reveses sufridos.
Por lo demás, su iniciativa en los asuntos de la guerra había sido nula, a causa del aislamiento en que la situación lo colocaba de la lejanía de las zonas militares en que operaban la mayor parte de los caudillos republicanos y del carácter mismo de la guerra. En lo general, los patriotas que en oriente, en occidente y en el sur sostenían la causa de la República se atenían a sus propios esfuerzos, hacían uso de sus propias facultades y no comunicaban con el presidente sino de tarde en tarde, aunque acatando siempre sus disposiciones y sin atreverse jamás a traspasar el límite de las instrucciones que solía darles. Lo que hay que admirar verdaderamente en esta época, no es tanto la firmeza del señor Juárez, sino el sentimiento de lealtad, de obediencia y de abnegación que caracterizó siempre a los caudillos y soldados de la causa nacional, que diseminados en la vasta extensión del territorio, sin fuerza coercitiva que los mantuviese bajo la obediencia, sin un centro de acción real e inmediato, a veces sin haberse podido comunicar con el presidente durante años enteros, se mantuvieron siempre fieles y adictos al Gobierno que él representaba, y esto aun después de que habiendo terminado su periodo, no tenía ya razones legales para desempeñar la presidencia. Fue, pues, un acuerdo unánime y patriótico el que lo hizo reconocer como jefe del partido nacional, con el carácter de presidente.
No se ha hecho esta observación antes [de 1883], o al menos no se ha insistido en ella, con perjuicio del mérito y de la gloria de los defensores de la República. Pero es obvio que sin este acuerdo, o bien otro representante del Gobierno habría concluido la guerra o esta no habría tenido un éxito feliz. Los caudillos de la República presentaron entonces un ejemplo honrosísimo de patriotismo y de unión, no aspirando más que a la salvación de la independencia.
Restauración del orden constitucional
Sin embargo, todavía no es tiempo de que la Historia pronuncie un fallo inapelable sobre la justicia y conveniencia con que Juárez se prorrogó en el poder sin títulos legales. El éxito de entonces ha hecho inútil el examen, pero lo cierto es que semejante suceso interrumpió el orden constitucional desde 1857 establecido, habiendo sido invocado como un precedente o como un argumento para contestar los actos gubernativos del señor Juárez. Como quiera que sea, este Gobierno de hecho, que se prolongó hasta el 25 de diciembre de 1867, fue reconocido por la nación entera de una manera explícita.
Pero, como se ha dicho, deseando Juárez restablecer el orden constitucional tan pronto como fuese posible, convocó al pueblo a elecciones generales.
Entre tanto que estas se verificaban, el Gobierno, siempre investido de facultades discrecionales, dictó algunas leyes sobre administración. Revalidó el privilegio concedido para construir un ferrocarril en Tehuantepec, mandó liquidar la deuda interior, renovó el privilegio para el ferrocarril de Veracruz, cambió el tipo de la moneda, dotó con mayores fondos al municipio de México y reglamentó la instrucción pública superior y profesional.
El Congreso de la Unión se reunió en diciembre de 1867, y haciendo la computación de votos para la elección de presidente, declaró que D. Benito Juárez había reunido la mayoría.
Este resultado era de esperarse. En efecto, la nación entera reconocía los méritos patrióticos de Juárez, creía conveniente su elección por dignidad nacional, y su candidatura fue generalmente aceptada. La del general Porfirio Díaz surgió entonces, apoyándose en un partido considerable, que veía en este caudillo un hombre de progreso. Pero a pesar de los méritos del vencedor de Puebla, no pudo rivalizar ventajosamente con el que se veía como al salvador de la independencia mexicana.
En consecuencia, Juárez entró a funcionar como presidente constitucional el 25 de diciembre de 1867, y la nación se organizó conforme al régimen constitucional.
Odios políticos y rencores personales
La situación de los partidos políticos en México era esta. El conservador, abatido por su inmenso desastre y desalentado hasta la postración en vista del éxito de su postrera y más tremenda tentativa, se mantenía retraído de toda acción pública, no tomó parte ninguna en la lucha electoral y parecía someterse a la fatalidad de su destino sin hacer otra cosa que abandonarse a estériles desahogos en publicaciones rencorosas y pesimistas.
Sus prohombres, que habían sido presos por infidentes, fueron juzgados, después de la exaltación del triunfo, con lenidad, aunque con falta de equidad y de criterio. Se les conmutó la pena de muerte en que habían incurrido, según las leyes, en prisión, destierro o confinamiento; la de confiscación de bienes, que era inconstitucional, en multas; pero en el discernimiento y aplicación de estas penas no se tuvo en cuenta ni la importancia de las personas ni la transcendencia de los hechos. La influencia personal, las consideraciones y aun el parentesco influyeron en el ánimo de Juárez, de lo que resultó que en el castigo de los culpables ni se mostró justiciero ni fue magnánimo. Privó de los derechos de ciudadano a los infidentes para ir admitiendo después en el goce de ellos a algunos privilegiados, a quienes aun gratificó con puestos honoríficos y lucrativos, logrando descontentar con ello a todo el mundo.
En cambio, más implacable en sus rencores personales que en sus odios políticos, desplegó una hostilidad manifiesta contra los liberales que habían apoyado la candidatura del general Díaz o se habían presentado como oposicionistas a su administración. En suma, a los pocos días de haber entrado a funcionar como presidente ya había producido numerosos descontentos en el seno mismo del partido republicano y aun entre los pocos patriotas que habían sido fieles a la causa de la independencia. La prensa ministerial deprimía constantemente a estos proscritos de la gracia presidencial, empeñándose en atribuir toda la gloria de la defensa republicana al presidente, con mengua de los méritos de los demás.
Así, en las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y en las de poderes locales se hizo una guerra implacable a los oposicionistas y se logró apartar a la mayor parte de ellos, lo que aumentó, como es natural, el descontento.
Por desgracia, comenzó a manifestarse este en nuevas asonadas, no ya causadas por el partido conservador, que vivía retraído, sino por los mismos miembros del partido liberal, que aparecía ya dividido, como sucede a todos los partidos políticos que se quedan solos en la contienda.
La manía de los pronunciamientos
La paz se perturbó a principios de 1868 a consecuencia de una sublevación encabezada en Yucatán por D. Marcelino Villafaña y otros, pero el general [Ignacio R.] Alatorre, enviado para sofocarla con una columna de fuerzas federales, logró hacerlo pronto, dejando aquel país tranquilo.
Ya en 1867 había intentado turbarla también el general [Antonio López de] Santa Anna. Completamente engañado el viejo e incorregible revoltoso, que no desesperaba todavía, a pesar de los recientes desaires que había sufrido, de volver a figurar como caudillo de una nueva revolución, se dirigió a Yucatán, en donde esperaba encontrar partidarios que no existían.
Apresado en el vapor Virginia que había fletado por su cuenta, y antes de desembarcar en Sisal, el 10 de julio de 1867 fue conducido en un buque del Gobierno a San Juan de Ulúa para ser juzgado como traidor a la patria, y solo se salvó de ser fusilado merced a que su aventura más tenía de senil y grotesca que de peligrosa para el país.
[…] Más formal que la intentona descabellada de ese anciano, fue el pronunciamiento de los jóvenes coroneles liberales [Ángel] Martínez, [Adolfo] Palacios, [Jesús] Toledo y [Jorge García] Granados en Sinaloa, que se rebelaron contra el general [Domingo] Rubí, gobernador de aquel estado, y que se verificó al mismo tiempo que el de Yucatán. Pero el movimiento fue pronto aplacado por el general [Ramón] Corona, que envió al general Donato Guerra para combatir a los sublevados.
Había vuelto la manía de los pronunciamientos. Apenas acababa de sofocarse el de Sinaloa cuando estalló otro en Perote, acaudillado por D. Felipe Mendoza, pero fue también reprimido, siendo fusilado este jefe.
A poco estalló otro, acaudillado por los generales Aureliano Rivera y [Miguel] Negrete, habiendo logrado este último apoderarse de la ciudad de Puebla; pero desbandadas sus fuerzas, que habían sido derrotadas antes por el general [Francisco] Vélez, no tuvo más recurso que ocultarse, lo mismo que el primero de aquellos jefes.
Un año después estalló otra revolución más imponente. La acaudillaron los coroneles [Francisco] Aguirre y [Pedro] Martínez en San Luis Potosí, los generales [Trinidad] García de la Cadena y [Amado] Guadarrama en Zacatecas y Jalisco, y otros jefes menos conocidos en el Estado de México, Hidalgo y Morelos, así como D. Ángel Santa Anna (hijo del general) en Xalapa. Pero el Gobierno encargó al general [Mariano] Escobedo que abriera la campaña contra los sublevados, y el general [Sóstenes] Rocha los batió en Lo de Ovejo, concluyendo así este movimiento que pudo conmover a la República entera. Los demás pronunciados de los otros estados fueron derrotados también, muertos o dispersos.
El Gobierno se mostraba fuerte y logró sobreponerse a las dificultades.
Los encantos peligrosos del poder
Habiéndose restablecido la paz, el Congreso dio una ley de amnistía general para los delincuentes políticos, que se promulgó el 13 de octubre de 1870, y merced a ella pudieron regresar al país los expatriados a causa de su adhesión al Imperio, menos el arzobispo [Pelagio Antonio de] Labastida, el general [José López] Uraga y el general [Leonardo]ez, que habían sido exceptuados. También los encausados por las revoluciones recientes quedaron libres.
Como se acercaban ya las elecciones de presidente [de 1871], los partidos políticos en que se había dividido el liberal, y que eran enteramente personales, comenzaron a propugnar sus candidaturas respectivas. Formóse uno compuesto de un grupo de hombres políticos inteligentes y activos que, contando con influencia en algunos estados, proclamó como su candidato al ministro de Relaciones, presidente entonces de la Corte de Justicia, D. Sebastián Lerdo de Tejada, que había adquirido gran prestigio al lado de Juárez por sus brillantes talentos, su vasto saber, su firmeza y sus dotes de hombre de Estado. A él se atribuían la mayor parte de las medidas acertadas del presidente Juárez desde el tiempo de la lucha contra el Imperio, así como para dominar la guerra civil. Era, en suma, el alma del Gobierno.
Otro partido, compuesto de hombres de acción y de los liberales y patriotas que sin esperanza de triunfar habían formado en 1867 el círculo porfirista, proclamó de nuevo al general Porfirio Díaz como el representante de las ideas avanzadas.
Y, por último, el gran círculo ministerial, apoyado también en casi todos los estados y sostenido en el Gobierno por el ministro de la Guerra, D. Ignacio Mejía, propuso para la reelección al presidente Juárez.
Este pudo haberse retirado entonces del poder, renunciando [a] su candidatura y mostrándose desinteresado y magnánimo, lo que habría aumentado su prestigio y su gloria. El país entero lo habría seguido con respeto y admiración a la vida privada y lo habría tenido siempre como el oráculo de la República. Habría sido entonces verdaderamente el [George] Washington de México.
Pero prefirió a esta gloria pura y republicana los encantos peligrosos del poder, al que se había adherido ya por un sentimiento innegable de ambición, y escuchando los consejos de un círculo de amigos egoístas que deseaban ser los legatarios de su autoridad, aceptó su candidatura y la apoyó con toda su influencia, que no necesitaba mucho para salir triunfante en las elecciones. Así es que esta candidatura reeleccionista fue enteramente oficial.
La de Lerdo contaba con algunos elementos oficiales en la Cámara de Diputados y en algunos estados de la federación. La del general Díaz lo mismo, aunque era la más escasa de influencia oficial. La lucha se empeñó en la prensa y en todos los círculos electorales.
Esta publicación es un fragmento del artículo "La guerra civil de 1867-1871" de Ignacio Manuel Altamirano publicado íntegramente en Relatos e Historias en México número 134.