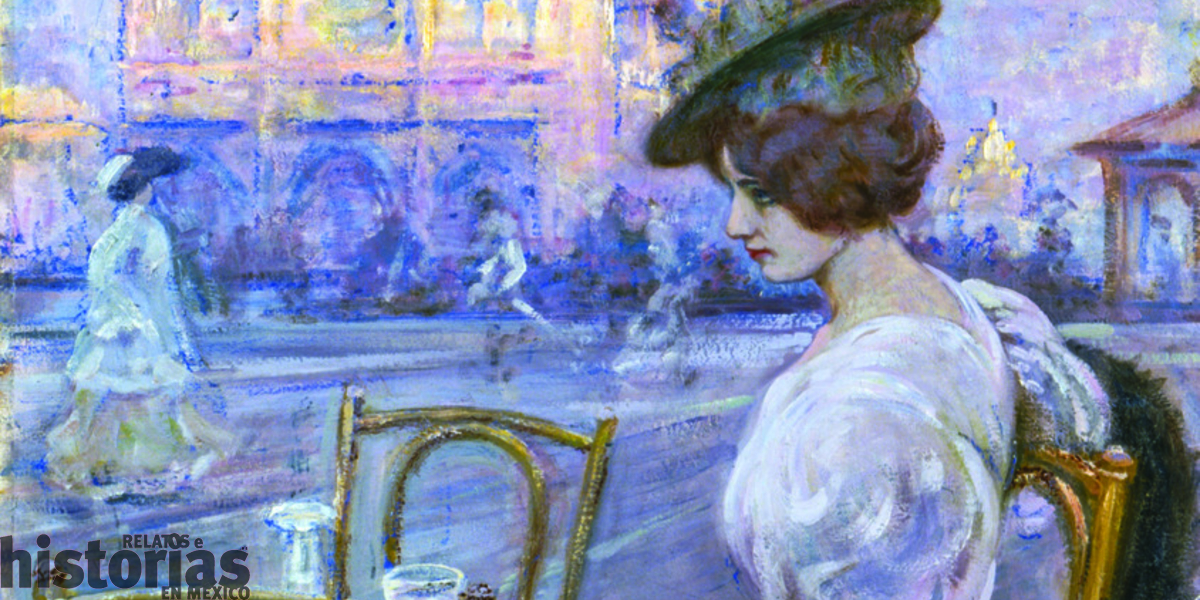La muerte de su padre –el aclamado y boyante ingeniero y arquitecto Antonio Rivas Mercado famoso por diseñar la Columna de la Independencia del Paseo de la Reforma y a quien apodaba el Oso, debido a su corpulencia–, en 1927, colocó a Antonieta en una compleja y a la vez privilegiada situación: se convirtió en su albacea y principal beneficiada de buena parte de su fortuna. Aquello le permitió convertirse en la mayor productora y auspiciadora de incontables iniciativas y empresas culturales, muchas de ellas destinadas al fracaso, que contribuirían a la historia de la cultura y el arte en México.
El fin de una existencia errabunda
Raro en París, el día estaba despejado. Pasadas las 11:30 de la mañana Antonieta salió del hotel donde se hospedaba, en la Plaza de la Sorbona del Barrio Latino, y cruzó la explanada para tomar el boulevard Saint-Michel que, sutil, desciende hasta el insigne río Sena. Iba elegantemente ataviada en un vestido negro de seda y ensombrerada. Durante el acompasado trayecto a pie, Antonieta oteó, altiva y apacible, la larga hilera de tilos y castaños de tétricas ramas secas y en apariencia muertos que se movían por el viento como esqueletos, flanqueando las aceras del boulevard. Aún era invierno, pese a la tibieza que se percibía en el aire.
Tras algunos minutos de caminata, Antonieta alcanzó a distinguir, de frente, la ribera del río. Apretó el paso y tomó el puente que conduce a la solariega Île de la Cité, el corazón de la ciudad entronizado por Julio César. A la mitad del puente algo, como una premonición, le arrebató de súbito la calma. Se sintió repentinamente débil. Para no desfallecer, Antonieta se sujetó del pretil y respiró hondamente. Llevaba algunos meses sintiéndose enferma, fuertes dolores de cabeza la tumbaban en la cama.
Bajó el rostro tratando de estabilizarse y centró la mirada en las caudalosas y vivaces aguas del Sena, seductoras y profundas. Cerró los ojos y una sensación de liviandad y sosiego retornó a ella. Pensó en el bello y sinuoso espejo del río, a la manera de Narciso; se entregó a la dichosa conmoción y en ese instante recordó las palabras de uno de sus escritores favoritos, André Gide: “La vida nos propone múltiples situaciones que son propiamente insolubles y a las cuales sólo la muerte puede dar desenlace, después de un largo tiempo de inquietud y tormento”. Entonces, un extraño vigor hechizante la llevó a depositar el frágil peso de su cuerpo en el murete, cerca del borde del precipicio. Apretó los párpados y se repitió en silencio las palabras de Gide… Su cuerpo se sentía más y más ligero, sólo necesitaba inclinarse un poco, soltarse, entregarse al avieso llamado de las aguas del Sena…
Pero un hombre la tomó del brazo y al instante la sacó del trance. “Estoy bien, no es nada”, precisó. Antonieta volvió en sí. Lo hizo rápidamente y sin esfuerzo. Recuperó el garbo y la compostura. Erigió el rostro, se atezó el vestido, rectificó el sombrero cloche de brevísima ala y retomó el andar.
Quiso perderse de ahí y encaminó sus pasos hacia la quai du Marché Neuf, la vera norte del Sena, ya en la Île de la Cité. Era una calle breve y solitaria, de pálidos árboles. La hojarasca crujía suave bajo sus zapatos. Mientras caminaba recordó la carta que llevaba en el bolso. Aquella que pergeñó desaforada la noche anterior, a vuelapluma, en el escritorio de su cuarto de hotel. El destinatario era su amigo el ingeniero Arturo Pani, en ese momento cónsul general de México en París. En ella le manifestaba y aclaraba las motivaciones de lo que estaba a punto de acometer: “Arturo: antes de mediodía me habré pegado un balazo. […] Yo soy la única responsable de este acto con el cual finalizo una existencia errabunda. Antonieta”.
En un momento de pertinente lucidez, Antonieta consideró que sería mejor conservar dicha carta en su bolso y no depositarla en el buzón, como originalmente lo tenía planeado. Todo acto, sobre todo los trascendentales, requiere de un testigo y esa carta sería el atestiguante que evitaría que se quedara sola, anónima, irreconocible tras la muerte. Así, con la fuerza propia de los fantasmas y de los condenados a muerte, Antonieta remontó pertinaz y decidida su andar y doscientos metros más adelante se encontró de frente con las coordenadas que había elegido para su tumba: la sagrada catedral de Notre Dame, su último destino…
Cuenta regresiva
Día 1. Antonieta Rivas Mercado llegó a París el domingo 8 de febrero de 1931, cuatro días antes del infauso y despejado mediodía en que decidió quitarse la vida. Ella y Carlos Deambrosis Martis (secretario y agente literario de José Vasconcelos en Europa) viajaron durante la noche desde Burdeos y desembarcaron al romper el alba en la estación de trenes de Austerlitz, a la orilla del sempiterno Sena. Pese al cansancio del viaje, a ambos se les notaba de buen ánimo. De inmediato se dirigieron al Hotel de la Place de la Sorbonne para encontrarse con Vasconcelos, quien había llegado hacía unos días a París procedente de EUA.
Como se sabe, José Vasconcelos (1882-1959) –antiguo rector de la Universidad Nacional de México y preclaro secretario de Educación Pública– acababa de salir de México en una especie de nuevo y amargo autoexilio, luego de su derrotada como candidato a la presidencia de la República en la recién celebrada elección de 1929. Los resultados de la contienda favorecieron a Pascual Ortiz Rubio (el candidato oficial impuesto por el expresidente Plutarco Elías Calles, el poder detrás del poder) y Vasconcelos acusó un supuesto fraude electoral. A causa de ello, salió del país y se dedicó a denunciar la estafa de la justa electoral, así como a difundir su particular visión sobre los avatares de la política mexicana, mediante un ciclo de conferencias por Sudamérica y EUA.
La relación entre Antonieta y Vasconcelos no era muy añeja, pero sí muy próxima y palpitante. Aunque naturalmente se conocían de nombre –los dos eran íconos de la cultura en México– se encontraron por vez primera la tarde del 10 de marzo de 1929 en el vestíbulo de un hotel en Toluca, en plena campaña presidencial. Los presentó Samuel Ramos. Al instante ambos quedaron prendados uno del otro. Ella se obnubiló de aquel hombre de ilustre y veloz pensamiento, inteligente, que tenía intenciones de cambiar la vida pública de México. Él, por su parte, quedó embelesado de aquellos grandes ojos de mujer morena de “conversación atrayente” y de su talento de mujer ilustrada. Se estableció de inmediato “una inteligencia perfecta entre nosotros”, declararía Vasconcelos.
Casi de inmediato un tórrido romance –a la postre tormentoso– surgió entre ellos. Los dos eran casados (aunque para entonces Antonieta estaba en proceso de divorcio), tenían otros amantes y padecían el vértigo propio de los amores malogrados: Antonieta se hallaba profunda y desdichadamente enamorada del artista Manuel Rodríguez Lozano “amigo al que llamo mío”; y Vasconcelos de Elena Arizmendi, “una Venus elástica, de tipo criollo provocativo y risa voluptuosa” a quien en sus míticas memorias llamó “Adriana”.
Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #177 impresa o digital:
“Calaveras y catrinas”. Versión impresa.
“Calaveras y catrinas”. Versión digital.
Recomendaciones del editor:
Si desea leer más sobre la historia de la vida cultural en México, dé clic en nuestra sección “Literatura”.
La vida breve de Antonieta Rivas MercadoLa vida breve de Antonieta Rivas Mercado