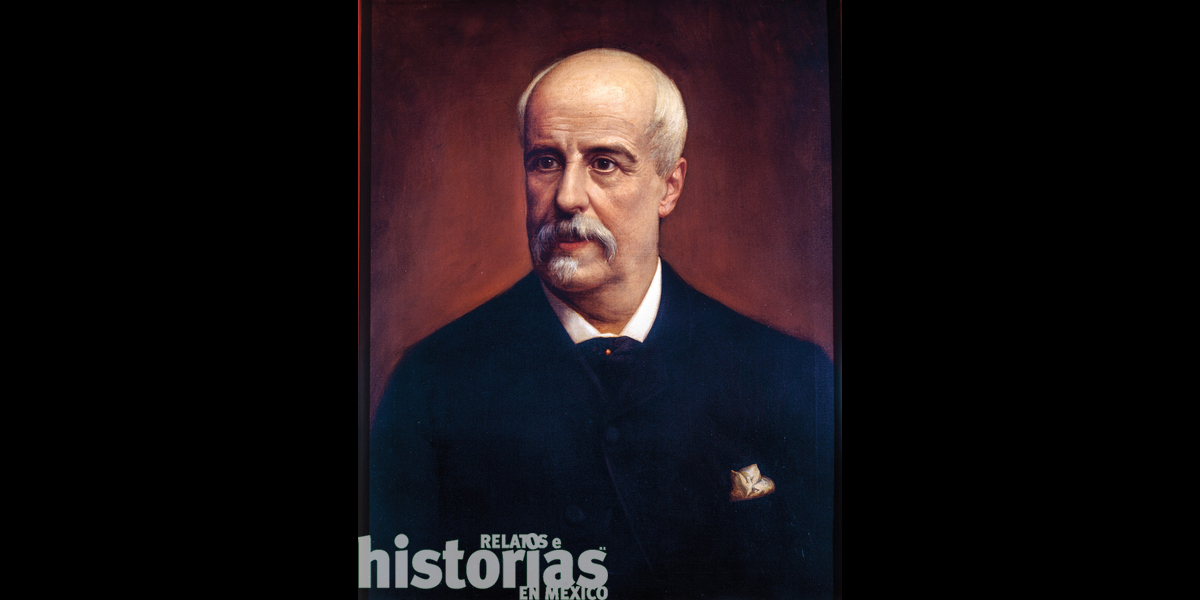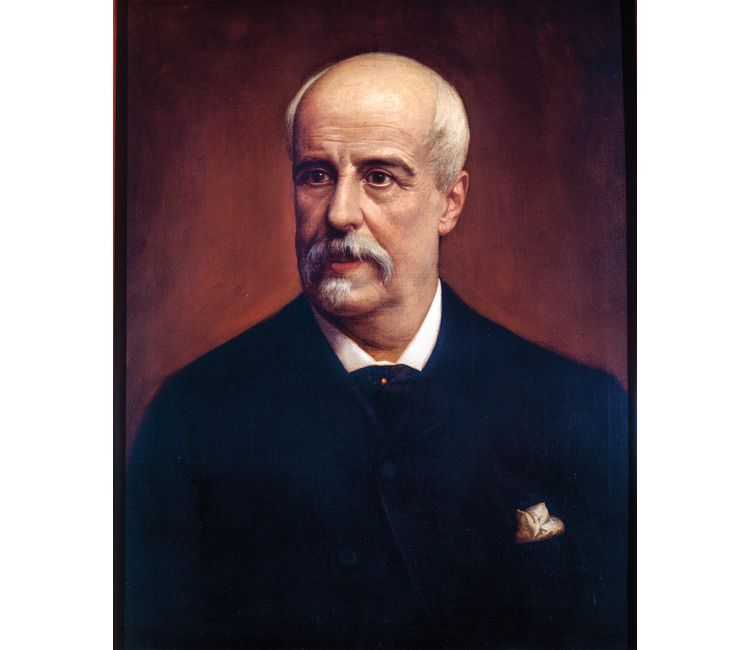La Academia Mexicana de la Historia cumple su primer centenario de vida, pues fue fundada en septiembre de 1919, pero su historia rebasa por mucho los cien años. En rigor, sus antecedentes se remontan más de otra centuria, hasta mediados del siglo XVIII. Estos orígenes, además, son de igual forma distantes en términos geográficos y se ubican allende el mar, en la España de la Ilustración, de gran influencia francesa. Dado que en las universidades españolas dominaba el pensamiento católico tradicional, varios intelectuales decidieron crear academias disciplinarias como cenáculos o sitios de socialización intelectual, independientes de las universidades y de la Iglesia, en las que se reunirían a intercambiar conocimientos y experiencias los principales practicantes de las diferentes disciplinas. Así, con la simpatía de la afrancesada dinastía borbónica y en pleno ánimo modernizador, en 1714 se fundó la Real Academia de la Lengua Española y luego la Real Academia de Medicina Matritense, en 1734.
Poco después, en 1735, comenzaron a reunirse varios estudiosos a los que unían sus intereses históricos. Su principal sitio de encuentro fue la Biblioteca Real. Para mediados de 1738 el rey Felipe V concedió a ese agrupamiento el título de Real Academia de la Historia, con el objetivo de “purificar y limpiar” la Historia “de las fábulas que la deslucen”; además, debía enriquecerla con los datos y noticias “más provechosas”. Es comprensible que su existencia legal no correspondiera a su condición real, débil, no obstante que contaba con una asignación anual para su manutención y de que sus miembros eran hombres adinerados. Su proceso de consolidación fue lento, pues hasta 1874, casi un siglo y medio después, le fue adjudicada una sede, la casa del Nuevo Rezado, que había servido para depósito de libros de rezo.
Primeros intentos
El ánimo ilustrado español se expandió en el mundo americano, aunque con menos ímpetu. Nueva España no fue la excepción, como lo prueba la creación, en 1752, de la Academia de San Carlos, dedicada a la promoción de las bellas artes. A pesar de ello, el proceso independentista y el rompimiento del vínculo político con la monarquía española disminuyeron la creación de instituciones que pudieran ser vistas como continuidad o reminiscencia del periodo hispánico. Además, la inestabilidad política, la penuria nacional y la falta de regularidad en el ámbito académico explican que un par de propuestas para la creación en México de una academia de tema histórico hayan terminado en rotundos fracasos. El primer intento tuvo lugar en 1835, cuando Antonio López de Santa Anna decretó la creación de una Academia Nacional de la Historia, cuyo calificativo anulaba cualquier vínculo con la de la vieja metrópoli. Sin embargo, la debacle del gobierno santannista por la pérdida de Texas explica que dicha fundación resultara fallida.
Veinte años después, y otra vez con Santa Anna en el poder, se decretó, a principios de 1854, el restablecimiento de la Academia de la Historia. En rigor, esta se consideraba existente desde 1835, por lo que ahora simplemente se dictaba su “establecimiento permanente” y con “la misma denominación”. Empero era difícil sostener que se trataba de un simple restablecimiento, al margen de que ahora se omitiera el concepto de “Nacional”, pues los historiadores involucrados en la primera fundación, con Lucas Alamán (fallecido en 1853) a la cabeza, ya no fueron llamados para su supuesta rehabilitación. En rigor, de los 28 convocados en 1835, solo siete, 25%, volvieron a ser considerados en 1854, entre los que destacaron el abogado, político y crítico de arte veracruzano Bernardo Couto, el filólogo José Gómez de la Cortina y José Joaquín Pesado, sobre todo poeta. Es claro que fueron más los que no repitieron, tanto por ya haber muerto como por razones políticas; tal fue el caso de Carlos María de Bustamante, abierto enemigo político de Santa Anna, lo mismo que José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, ambos liberales.
Sin temor a equivocaciones, lo más importante del intento de restablecimiento en 1854 fue la aparición de gente dedicada de manera expresa a las labores historiográficas, como Joaquín García Icazbalceta, el bibliófilo José María Andrade, el diplomático Luis G. Cuevas, autor de Porvenir de México, y José Fernando Ramírez. Otros elementos importantes de la de nuevo fallida fundación fueron algunas de sus disposiciones: serían quince sus miembros, solo la primera vez nombrados por el Gobierno, pues en lo sucesivo los aspirantes serían electos por los miembros regulares. Sobre todo, sería una institución gubernamental, ligada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin vínculo formal con la Real Academia de la Historia española.
Pero 1854 fue el año del estallido de la rebelión de Ayutla, que terminó con la salida de Santa Anna del país para un nuevo exilio, por lo que es comprensible que en el segundo intento también se haya fracasado. Para colmo, la imagen de varios de sus miembros ante el gobierno liberal triunfante distaba de ser buena, pues gente como Teodosio Lares y Joaquín Velázquez de León colaboraron con los gobiernos de Santa Anna o –posteriormente– de Maximiliano, o con ambos.
Todavía hubo un tercer intento en el siglo XIX, que se malogró por haber sido un propósito ajeno. Sucedió que en la década de 1870, la Real Academia de la Historia española, motivada por algunos diplomáticos latinoamericanos, decidió impulsar la creación de sendas academias de la historia en tres países sudamericanos: Colombia, Venezuela y Argentina. La pregunta sigue vigente: ¿por qué México no fue considerado? La falta de historiadores no sería una respuesta aceptable, pues por ese entonces se estaba publicando el México a través de los siglos, escrito por historiadores como Alfredo Chavero, Vicente Riva Palacio, Julio Zárate, Enrique Olavarría y Ferrari y José María Vigil. La explicación más plausible sería que prevalecían en España los enconos contra el México liberal, contrario a Maximiliano y al responsable de aquella aventura intervencionista europea, Napoleón III.
De ningún modo puede pensarse que la exclusión de México como país idóneo para ser sede de tal tipo de academia se haya debido a la falta de historiadores o a que en España no se les conociera ni valorara como es debido. Incluso, varios mexicanos dedicados a las labores historiográficas fueron reconocidos, a título personal, como miembros “correspondientes” de la Real Academia de la Historia de Madrid en algún momento del siglo XIX. Algunos de ellos fueron: Lucas Alamán; Alfredo Chavero, estudioso del mundo prehispánico; Joaquín García Icazbalceta; Manuel Orozco y Berra, gran colaborador del Diccionario universal de historia y geografía, que se publicara 1853; el documentalista Francisco del Paso y Troncoso; José Fernando Ramírez, Vicente Riva Palacio y José María Vigil. La calidad de sus obras justifica que la historiografía mexicana fuera apreciada en España, donde, por cierto, se publicó buena parte de sus libros ante las limitaciones de la industria editorial mexicana. Al margen de esto, en México se fundó en 1875 la Academia Mexicana de la Lengua, que incluyó entre sus miembros originarios a algunos historiadores, como García Icazbalceta, que fuera el secretario; Manuel Orozco y Berra, Francisco Pimentel y José María Roa Bárcena. No hay duda de que, hasta finales del siglo XIX, muchos de los historiadores mexicanos no se asumían como tales, sino que se identificaban como políticos, periodistas o escritores, y por lo mismo socializaban con estos.
Del Porfiriato a la Revolución
Como quiera que haya sido, en Sudamérica surgieron entonces las primeras academias de Historia del continente, pero México siguió sin tener la suya. Poco después, a principios del siglo XX, ya con un México ordenado, con estabilidad política y crecimiento económico, pero sobre todo que había reanudado relaciones diplomáticas con los principales países europeos, el ministro español, marqués de Prat de Nantouillet, procuró que el gobierno porfirista estableciera una academia que procurara el fomento de los estudios históricos en México.
¿Cuál era el objetivo español? ¿Procedió igual en otros países? ¿Buscaba recuperar su influencia intelectual luego de la debacle de 1898? ¿Se preparaba para un centenario de la Independencia más conciliable? Resulta comprensible que España alentara la creación de academias de la lengua correspondientes de la suya, pues el lenguaje unía, pero en términos históricos y políticos el subcontinente entero había tomado un camino diferente desde hacía un siglo. La respuesta parece obvia: en España se buscaba crear academias correspondientes en Hispanoamérica con miembros hispanófilos porque se acercaba el año del centenario del inicio de las independencias y se deseaba tener conmemoraciones apacibles. Si bien el ministro Prat de Nantouillet encontró en México un interlocutor en Nicolás León, historiador de la medicina, arqueólogo, bibliógrafo y etnohistoriador michoacano, su propuesta no generó otros ecos.
Una pregunta debe plantearse: si México se encaminaba a la conmemoración del centenario de su Independencia, para lo cual con mucha anticipación se empezaron a construir grandes edificios públicos útiles y monumentos históricos plenos de simbolismo, ¿cómo explicar que no se haya aprovechado la oportunidad para fundar una academia de Historia? Como era previsible, las conmemoraciones tuvieron un obvio contenido historiográfico, con numerosas publicaciones alusivas, certámenes, reuniones académicas, construcción de museos y acondicionamiento de sitios arqueológicos, pero la fundación de una academia histórica no parece haber motivado al sector educativo del país.
En síntesis, ninguna academia histórica surgió durante la placidez porfiriana, ni tampoco durante las conmemoraciones del Centenario, cuando se puso muchísima atención a la historia, como conocimiento y como reflexión. Es paradójico que durante la lucha revolucionaria se haya retomado el tema. Primero, durante el gobierno huertista, en consideración del clima de apoyo que se otorgó a las labores culturales y educativas en los espacios urbanos –en el ámbito rural imperaba la rebelión–, hubo un intento por crear una academia de tema histórico. La hubieran encabezado Nemesio García Naranjo, quien era el secretario de Instrucción Pública, y Genaro García, reconocido historiador y director de la Escuela Nacional Preparatoria. En la única reunión que tuvieron, a mediados de junio de 1914, se dijo que tendría veinte miembros titulares, entre los que destacaban Francisco Bulnes, Jesús Galindo y Villa, Ricardo García Granados, Luis González Obregón, Juan Iguíniz, Nicolás León, Emilio Rabasa, Cecilio Robelo, Manuel Romero de Terreros y Julio Zárate, todos prestigiados intelectuales, pero muchos con actividades políticas durante el Porfiriato o con el régimen de Victoriano Huerta. Una característica notable es que enlistó miembros “correspondientes”, los que procedían del sector diplomático, como Carlos Pereyra, Victoriano Salado Álvarez y Francisco del Paso y Troncoso, o del sector religioso, como Mariano Cuevas, Francisco Orozco y Jiménez, Francisco Plancarte, Agustín Rivera y Emeterio Valverde Téllez. Ni siquiera tuvieron su segunda reunión, programada para mediados de julio, pues la debacle del huertismo hizo que se abortara el proyecto, bosquejado “en el momento en que las fuerzas constitucionalistas avanzaban hacia el centro del país”.
El anhelado nacimiento
Poco después, con el auspicio de la Revista de Revistas, a principios de octubre de 1915, el año más duro del decenio para Ciudad de México, se reunieron varios historiadores distinguidos en las instalaciones de dicha publicación. Entre otros, asistieron Elías Amador, Alberto Ma. Carreño, Ignacio B. del Castillo, Luis Castillo Ledón, Francisco Fernández del Castillo, José M. De la Fuente, Manuel Gamio, Genaro García, Jesús García Gutiérrez, Luis González Obregón, Juan B. Iguíniz, Federico Mariscal, Enrique de Olavarría, Nicolás Rangel, Agustín Rivera, Manuel Rivera Cambas, Manuel Romero de Terreros, Enrique Santibáñez, Alfonso Toro y José Núñez y Domínguez, quien era el director de la revista y en teoría el animador de la idea. Esto es, pocos de los propuestos –acaso cinco– en 1914 volvieron a ser considerados, pues predominaron los nombres de intelectuales más jóvenes y algunos hasta simpatizantes con el proceso revolucionario.
Se acordó que se organizarían con el nombre de Academia Libre de Historia, calificativo que la eximía de depender del naciente gobierno revolucionario. Se convino también que no habría mesa directiva sino direcciones rotativas por orden alfabético, que cambiarían en cada una de las reuniones que se fijaron por quincena. Las condiciones de Ciudad de México no facilitaron sus labores. Sobra decir que no recibieron apoyo alguno del gobierno carrancista, facción que había tomado la ciudad en agosto de 1915, aunque se trataba en rigor de una ocupación militar, pues el gobierno de don Venustiano permanecía en Veracruz y solo se trasladaría a la capital hasta abril de 1916. Resulta significativo que el siguiente intento de fundar la academia haya tenido éxito, cuando en 1919 un pequeño grupo de historiadores, con miembros de las dos tentativas previas aunque con mayor identificación con el grupo de 1914, fue reconocido por la Real Academia de la Historia de Madrid como su “correspondiente” en su sesión del 27 de junio de 1919.